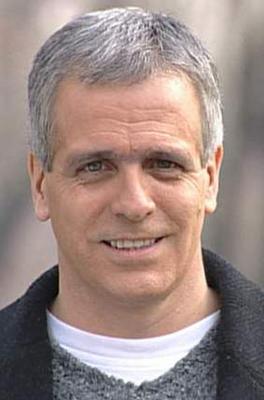Cuando comunicó su decisión dijo a los asistentes "ustedes no vinieron aquí por mí, vinieron aquí porque creen en lo que este país puede ser". Lo que manifiesta Obama en esta frase es algo muy simple, pero esencial para ejercer el liderazgo: proponer un relato, es decir, un camino, una tarea colectiva, una épica, una meta.
Cuando no existen relatos no hay una perspectiva común y sólo experimentamos en solitario sucesos aislados y nos perdemos en un tumulto de hechos que rápidamente se olvidan y no logran configurar un sentido.
La frase es similar a la de John Kennedy durante su campaña en los Sesenta: no pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país. La propuesta estaba dirigida particularmente a los jóvenes y tuvo (tiene) un gran atractivo: este país es de ustedes, no miren desde fuera, háganse cargo.

El asunto de los relatos no es menor en un mundo tan globalizado y fragmentado. Por una parte, está el desafío de fortalecer la identidad y las raíces y, por otra, la necesidad, en medio de la fragmentación, de proponer un relato al cual pertenecer, en el que sea posible y valga la pena participar y, especialmente, un relato para compartir con otros un sueño, un cambio que al final siempre pasa por la voluntad y el coraje de las personas. (Ver en este blog "El hombre que sabía que estaba muerto", agosto 2006, http://gongora5.blogspot.com/2006/08/el-hombre-que-saba-que-estaba-muerto.html)
Hay otros relatos. Por ejemplo, el de La Pequeña Gigante en Santiago instala nuevas posibilidades en una ciudad que se siente cada día más prisionera de sí misma y de su rutina.
En una ciudad áspera, violenta, monopolizada por los automóviles y con los transeúntes relegados al lugar de lo inservible, la compañía Royal de Luxe desarrolló un relato, en este caso uno fantástico, que nos permitió vivir en una ciudad distinta, un espacio que durante cuatro días se convirtió en un escenario donde transcurre una historia de la cual pudimos ser parte. Además, desató múltiples pequeños relatos, aquellos que referían a cómo se lo vivió cada uno.
La ciudad fue compartida por cientos de miles de personas, todas muy distintas, que ocuparon el espacio público sin romper una sola ampolleta. Eso es nuevo. Un espacio público humanizado por la presencia de tanta gente y fantaseado a través de un relato simple y universal que todos podíamos compartir y que desató emociones, recuerdos y le proporcionó alas a la imaginación. Volvimos a descubrir que los relatos desatan la imaginación y, como dice Julieta Venegas, suavizan nuestras vidas.
Tengo la impresión de que hay una parte importante de nosotros que se queda fuera en una realidad acelerada, racionalizada y presentista. Necesitamos relatos que reaviven nuestra capacidad de imaginar, de crear, de compartir, de proponernos un futuro que no sea la mera suma de pequeños y banales actos cotidianos. Necesitamos una épica que tenga que ver con sueños públicos compartidos capaces de movilizar las vidas de todos.
Al tema del relato quiero agregarle además, desde mi experiencia de trabajo con Raúl Ruiz, el valor de su particular manera de construir relatos.
Pero, seguro que me perdonarán, estoy en el Norte, tengo en mi cabeza un relato playero, una épica marítima me espera y continuaré luego. Voy y vuelvo.
..... zzzzz ..... zzzzz ..... zzzz .....
Listo, estoy de vuelta. Ruiz acaba de finalizar las grabaciones de "Recta Provincia", su primera serie de relatos para TVN, de la que soy productor ejecutivo, y que está referida a mitos folklóricos chilenos.
Ruiz ya es un relato en sí mismo, por su estilo, por los temas y por los modos de construir historias. En este caso, al igual que en "Días de Campo", largometraje que fue exhibido por TVN en 2006, en "Recta Provincia" hay historias en donde aquellas dimensiones que en la realidad están presuntamente separadas, acá se juntan.
Los sueños, los recuerdos, los reflejos, la memoria, los muertos que van y vienen, conviven naturalmente con el pasado y el presente y construyen una narración en donde lo extraño se vuelve cotidiano y abre puertas impensadas.
No podía ser de otra manera en cuentos acerca de mitos, donde el recuerdo, la imaginación y el invento tienen el mismo valor, donde la "realidad" pesa tanto como su reflejo.
Obama propone un relato que convoca a producir transformaciones en una sociedad aprisionada por la violencia y el miedo e invita a volver a creer, a no dejarse avasallar por la realidad. La Pequeña Gigante instala una historia fantástica en la ciudad que suspende la rutina y al mismo tiempo genera múltiples relatos. Y Ruiz realiza un relato en donde la percepción subjetiva de la realidad pasa a ser tan importante como la realidad misma.
Creo que los relatos tienen una potencia orientadora y transformadora enorme y nos ayudan a superar la fragmentación y a construir sentido.



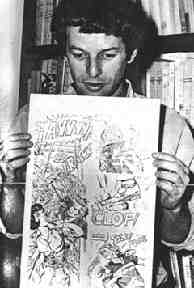


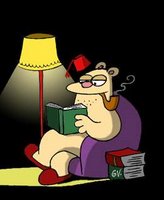

 Es fundamental que, desde diversas instancias, se lleve a cabo una reflexión crítica sobre la TV chilena considerando la importancia y el impacto de ella en la sociedad.
Es fundamental que, desde diversas instancias, se lleve a cabo una reflexión crítica sobre la TV chilena considerando la importancia y el impacto de ella en la sociedad.